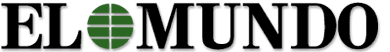CARTA DEL DIRECTOR / PEDRO J. RAMÍREZ
 ¿Qué pensará Gómez Bermúdez al ver a Garzón en el banquillo? Antes de contestar esta pregunta, planteada el otro día por un amigo tuitero, «he querido advertirte -lector-, en la primera hoja, que este papel es sólo una reprensión de malos ministros de Justicia, guardando el decoro que se debe a muchos que hay loables por virtud y nobleza».
¿Qué pensará Gómez Bermúdez al ver a Garzón en el banquillo? Antes de contestar esta pregunta, planteada el otro día por un amigo tuitero, «he querido advertirte -lector-, en la primera hoja, que este papel es sólo una reprensión de malos ministros de Justicia, guardando el decoro que se debe a muchos que hay loables por virtud y nobleza».
Son palabras de Quevedo al introducir el segundo de sus Sueños que al principio se tituló El alguacil endemoniado, para hacerse luego más sutil y políticamente correcto como El alguacil alguacilado y alcanzar esta semana la gloria de todo buen reestreno como El Garzón garzoneado.
El juego de palabras responde a que, aprovechando un caso de posesión diabólica, Quevedo esboza la práctica equivalencia entre demonios y alguaciles de Justicia. «Ellos han menester que haya vicios y pecados en el mundo para su sustento y nosotros para nuestra compañía», alega el espíritu maligno. Por eso advierte que está alojado «por fuerza y de mala gana» en el cuerpo del funcionario: «Debéis llamarme a mi demonio enalguacilado y no a este alguacil endemoniado».
Al margen de que el diablo debió hablar con una voz ronca, fruto de la psicofonía, similar a la que hemos oído brotar esta semana de las entrañas del otrora juez estrella, lo que de verdad viene al caso, lo que frenará en seco cualquier acusación de manipular como testigo de cargo al padre de nuestra sátira, llega cuando durante el consiguiente interrogatorio el exorcista pregunta si hay jueces en el infierno. «¡Pues no!», responde rotundo el demonio. «Los jueces son nuestros faisanes, nuestros platos regalados y la simiente que más provecho y fruto nos da a los diablos».
¡«Nuestros faisanes»! Poco podía imaginar Quevedo que estaba evocando con cuatro siglos de adelanto la denominación y metáfora que sirve de puente entre los dos hombres de toga más dañinos de la España democrática. Garzón encerró el caso Faisán en un cajón y, cuando el juez Ruz se atrevió a entreabrirlo, Bermúdez organizó una contundente maniobra para pillarle los dedos: ¡zas!, pleno de la sala que te crió. Sin la colaboración de ambos, Rubalcaba no podría optar ahora al liderazgo del PSOE para curar su síndrome de abstinencia del poder.
Ya en el Siglo de Oro el faisán era ejemplo de manjar exquisito o «regalado». Al representarlos así, Quevedo veía a los jueces como una casta privilegiada e intocable. Por eso hacía decir al diablo que le resultaban más útiles esparciendo la corrupción en la tierra que pagando por ella en el infierno: «De cada juez que sembramos cogemos seis procuradores, dos relatores, cuatro escribanos, cinco letrados y cinco mil negociantes».
A la multiplicación por el ejemplo: si quien tiene que aplicar la ley empieza por incumplirla en pos de gloria y dinero, ¿cómo no van a seguirle en tropel los policías a sus órdenes o los financieros y empresarios que, a cambio de pasar por caja, pueden esperar un trato favorable en sus pleitos presentes o futuros?
La conversación con el demonio que posee al alguacil alcanza su punto álgido cuando el exorcista le espeta con indignación: «¿También querrás decir que no hay justicia en la Tierra…?» A lo que el diablo replica rotundo, apoyándose en un episodio de la mitología clásica glosado por Ovidio: «¡Y cómo que no hay justicia! ¿Pues no has sabido lo de Astrea, que es la justicia, cuando huyendo de la tierra se subió al cielo?».
A continuación el demonio cuenta cómo «vinieron la Verdad y la Justicia a la Tierra; la una no halló comodidad por desnuda, ni la otra por rigurosa». ¿No es esa misma la sensación que tenemos hoy si nos fijamos en muchos de los grandes asuntos que han llegado a los tribunales, desde los GAL y el 11-M a los asesinatos de Rocío y Marta, y han quedado zanjados con sentencias que ni aclaran lo ocurrido ni castigan a la mayor parte de los culpables?
El destino que da Quevedo a esas dos frustradas compañeras de viaje no puede ser más contemporáneo: «Anduvieron mucho tiempo ansí, hasta que la Verdad, de puro necesitada, asentó con un mudo. La Justicia, desacomodada, anduvo por la tierra rogando a todos, y, viendo que no hacían caso della y que le usurpaban su nombre para honrar tiranías, determinó volverse huyendo al cielo».
Genial ironía la de la Verdad realquilándose en casa de un mudo y aceptando así el silencio de la censura. En tiempos de Quevedo hasta escribir entre líneas era peligroso y hoy en día se intenta acallar al discrepante, al que advierte que dos y dos no suman cinco, al que pone en evidencia que un asesinato como ése no pudo cometerlo un solo condenado o no digamos al que señala que todo indica que hay un inocente sentenciado a 40.000 años como chivo expiatorio de la impericia, la conveniencia y la ambición. Y lo peor del caso es que abundan quienes, como los miembros de aquella secta helenjamesiana que John Irving inventó en El mundo según Garp, tratan de imponer el silencio a través de la mutilación, cortando todas las lenguas posibles para que no quede otro sonido sino el canónico.
En cuanto al destino de la Justicia, tras todos esos servicios a las más diversas «tiranías» -y una de las peores puede ser, como bien apuntó el abogado Choclán, la del propio instructor que se erige en Deus ex machina-, Quevedo añade que «subióse al cielo y apenas dejó acá pisadas». Según ese segundo Sueño, los magistrados de su tiempo no encarnaban sino un mero remedo de aquel bien superior, ya inaccesible. «Los hombres bautizaron con su nombre algunas varas… y acá sólo tienen nombre de justicia ellas y los que las traen». Y para que no quede duda de cuál es su apreciación del gremio judicial añade: «Hay muchos destos en quienes la vara hurta más que el ladrón con ganzúa y llave falsa y escala». ¿Estaría presintiendo proyectos como la colecta a las empresas del Ibex con motivo de los cursos de la Universidad de Nueva York?
Lo que tal vez para Quevedo fuera sólo burladero y cláusula de estilo es hoy reconocimiento obligado, pues la realidad demuestra que entre los jueces españoles hay «muchos loables por virtud y nobleza». Pero las excepciones a esa norma se vuelven doblemente repudiables cuando se trata de magistrados que utilizan plataformas de poder jurisdiccional con amplia proyección pública -o séase la Audiencia Nacional- para sus fines personales, calibrando sólo la correlación de fuerzas en el CGPJ, el dial y el mando a distancia a la hora de dar gato por liebre sin el menor escrúpulo.
Esta misma semana hemos sabido en qué consistió el «suministro» de las tarjetas de móviles que, junto al testimonio probablemente falso de las dos amigas rumanas, sustentó la condena de Bermúdez a Zougam: según declaró a EL MUNDO, su socio, Mohammed Bekkali, las vendió a 9 euros la pieza a través del mostrador. Como decía otro amigo tuitero, ¿sería motivo para condenar a Isidoro Alvárez que se hubieran vendido en El Corte Inglés? Aunque la impostura siga perpetuándose a costa de que alguien que no lo merece se pudra entre rejas, es motivo de esperanza que cuando las barbas de Garzón vea pelar, Bermúdez tenga que poner las suyas a remojar.
De nada debe protegernos tanto la Justicia como de la utilización bastarda de las buenas intenciones. Claro, la opinión pública necesitaba condenas por el 11-M y pruebas contra los corruptos de la Gürtel; y estaba propensa a colmar de honores, condecoraciones, premios literarios y circuitos de conferencias bien remuneradas a los ju
eces que se las proporcionaran. Con recompensas tan faisanescas y fines tan encomiables, no era propio de superhombres como ellos eludir la tentación por un quítame allá esos medios.
Por eso hay tanta justicia poética en el hecho de que Garzón haya tenido que escuchar el reproche de pretender acogerse a la «razón de Estado» en el mismo banquillo de la misma sala al que en su día él envió a Barrionuevo, Vera y demás apóstoles de esa aberración durante los años de la guerra sucia. De hecho, la misma pobre excusa invocada ahora -las escuchas ilegales eran «la única medida posible»- estuvo en el ánimo de González y su equipo al autorizar los crímenes y secuestros de los GAL.
Garzón se ha comportado durante la vista oral con el mismo aire entre compungido y desafiante de quien se siente víctima de una conjura política con que se comportaron los artífices del terrorismo antiterrorista que él persiguió. Salvando las distancias entre unos hechos y otros, centrándonos exclusivamente en la perversión de la dialéctica, esa insistencia suya en lo mucho que veló por el derecho de defensa -después de vulnerarlo con contumacia- no puede por menos que recordar aquella salida de Ibarra según la cual Marey estaba vivo porque Barrionuevo y Vera eran «buenas personas».
Aún pueden establecerse más similitudes con el juicio contra Marat que con tanto detalle describo en El Primer Naufragio. La santificación del acusado por parte de la prensa afín nada ha tenido que envidiar a la que diarios como Le Père Duchesne o Le Publiciste de la Republique -editado por el propio Marat- realizaron respecto al llamado Ami du Peuple. Aunque Pilar Bardem, Llamazares y compañía no pudieran entrar en la sala, Garzón debió de tener al llegar a la plaza de las Salesas la misma sensación de «estar en familia» que embargó a Marat al comparecer ante el Tribunal Revolucionario arropado por los sans culottes más radicales y activos de las secciones de París.
La presencia entre la claque de Garzón de un puñado de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional equivale a la de aquellos policías y altos cargos municipales que acompañaron devotamente a Marat, contribuyendo a intimidar a sus jueces. Y también la indulgencia del fiscal, en pago por los servicios prestados por Garzón al Gobierno de Zapatero, recuerda la del Acusador Público Fouquier-Tinville, tan fiero e implacable con el resto de los justiciables -o, para ser más precisos, ajusticiables- y tan manso e indulgente con Marat.
No es de extrañar por todo ello que Garzón haya podido soñar estos días con ser conducido en triunfo hasta la sede de su antiguo juzgado, al otro lado de la plaza de las Salesas, como Marat lo fue a través de la calle Saint-Honoré por la turba enfervorecida que le repuso en su escaño de la Convención cuando quedó absuelto en la tarde del 24 de abril de 1793.
Tres diferencias esenciales juegan sin embargo en su contra: el veredicto no lo emitirá un jurado popular nutrido por sus propios partidarios; los siete magistrados del Supremo que han formado sala tras los descartes de las recusaciones son mucho más competentes que el juez de paz, el agricultor y el cañonero que integraron el tribunal contra el Ami du Peuple; y, sobre todo, el antecedente de las consecuencias que para la balbuceante República tuvo el llamado «triunfo de Marat» permite colegir las que para nuestro Estado de Derecho tendría un homologable «triunfo de Garzón».
La magnitud del envite ya se percibió de hecho cuando, en vez de ofrecerle un mullido sillón especial como hizo el presidente Montané con Marat, el progresista Joaquín Giménez obligó a Garzón a quitarse la toga para sentarse en el banquillo y ser interrogado como un acusado más. A partir de ahí parece recomendable que vuelva a soñar con la mano que anuncia la caída de Babilonia en la pared, en pleno festín del rey Baltasar.
pedroj.ramirez@elmundo.es
Siga todos los días el Twitter del director de EL MUNDO en: twitter.com/pedroj_ramirez